LA BITÁCORA//JCPG

¿Cuándo se pierde una cepa, es posible un recambio surgido de la misma flor? Replantar es una solución. Pero si surge una sierpe y es posible realizar el injerto, e incluso si vuelve a mover, …
Ha cumplido su sueño: el regreso a la tierra, un giro radical en su vida, una etapa que cree que será definitiva. Un regreso a las raíces. ¿Había vivido hasta el momento en el artificio, en la falsedad? ¿Qué es la verdad? ¿Existe la verdad? Tenía la radio puesta y estaba oyendo el programa matinal a las 6:00 horas; asomaban ya la luz solar por el ventanuco de su cuarto. Empezaba el tiempo de la nueva normalidad. Lo que él estaba viviendo sí que era una nueva normalidad. La verdad no salía por la radio.
Por un instante, se percató de que incluso estaba variando su lenguaje, porque lo que había sido hasta ahora habitación, empezó a ser cuarto; era como un regreso a la lengua de sus abuelos; era como si la memoria de los yayos se hubiera, de pronto, reinstalado en su casa. Le alegraba que esto fuera así; de algún modo le hacía retroceder en el tiempo, y ver las siluetas de sus padres y sus abuelos deambular por la cas, como si hubiera regresado a la infancia.

Jugaba en las viñas con estos animales. Pero eran cosas de infancia. Aún se sentía atraído por su parsimonia y su infinita paciencia. Sus preferidos eran los grillos negros y gordos, lentos, limpios aunque pueda ser contradictorio.
Como había que incorporarse al escenario, se levantó de la cama y se preparó para el objetivo de la mañana: visitar dos parcelas en Los Arenales. En tiempos, su abuelo labraba aquellas parcelas con primor. Eran el resultado de una división de la división de una ancestral hacienda dotada de una cierta dignidad, sobre todo por su extensión. Cosas del tiempo y de las proles generacionales, el resultado había sido una pulverización de la propiedad. Pero los lindes todavía dejaban intuir la extensión de la vieja propiedad primordial.
Sobre aquellos chirrinchales, circulaba en la familia una vieja historia de guerra, robo y represalia que, al parecer, había vivido alguna de sus tatarabuelas. Eran viejos relatos que había ido en boca de los abuelos, y que siempre había reputado de algo adornados por esas aportaciones que cada generación va echando sobre la memoria. Siempre supuso que se habían echado muchos edulcorantes sobre aquellas historias.
En estos tiempos de memoria, se preguntaba qué existía de veracidad en aquellas historias; y, en concreto, se preguntaba qué podía ser tenido por real. ¿Eran aquellos detalles verídicos, podían tenerse como parte de la historia de aquella pequeña sociedad campesina? Siempre pensó que había grandes dosis de relato novelesco en la historia de una matrona meseteña, dotada de una personalidad rocosa, capaz de criar a una decena de hijos, sin el marido, pues se fue a criar malvas antes de criar a sus hijos, que fue víctima de represalias políticas.
El padre de Jorge Manuel fue un desertor. Desertó de la tierra. Lo dejó todo por un sueldo en la fábrica. Amaba la seguridad y el bienestar. Los abuelos quedaron en la aldea, adheridos a un sistema de vida tradicional, austero y sin grandes comodidades. El abuelo solía decir que su hijo se había convertido en un esclavo de los horarios fabriles y de las hipotecas bancarias. Jorge Manuel estaba cada día más próximo al pensamiento de su abuelo, quien había vivido modestamente, pero en libertad. Libertad, una palabra que, aquí, posee un significado algo diferente al que proporciona el documento legal.
Escuchó por la radio viejas cantinelas de quienes sólo pueden proceder, es decir, de políticos. Lo de siempre. No sé por qué, pero parece que la memoria histórica de cada uno de los bandos de una añeja contienda civil siempre vuelve para reivindicar a sus muertos. Esos destartalados huesos son todavía arma arrojadiza entre unos y otros, suponiendo que hubiera dos bandos, cosa que no tengo muy clara. Este universo rural me hará olvidar esas viejas querellas, pensó, aunque con la energía que nuestros políticos ponen en esto, será difícil pasar página.

Veía estas cepas ahora, mientras recordaba campesinos con su barza, campesinos que ya se fueron, carros y machos que nunca regresarán. También pequeños tractores que ya son miniaturas, casi juguetes, en comparación con los que los nuevos agricultores montaban ahora.
Al asomar los morros a la puerta, mientras estaban circulando por su cabeza todas estas historias, cayó en la cuenta de que el personaje de la matrona fuerte, salvaje, encajaba a la perfección con el ambiente. Tenía delante un escenario poderoso, de fuerza. Un clima recio: hacía frío a aquellas horas de la mañana, siendo verano. Cuando había venido al pueblo, fugazmente, durante los meses del invierno, había experimentado el frío y las heladas que se adueñaban de ribazos y hormas, sembrando de un suave mantel blanco toda aquella hierba y aquellas piedras. Tenía mucha coherencia ese personaje femenino de poder y fuerza. Aunque, se cuestionó a sí mismo, ¿qué mujer sola puede soportar una prole tan amplia sin autoafirmarse? Pensar que hay quien postula un completo desapego del ser humano con respecto al paisaje. Cuando, realmente, el ser humano es una hechura de ese paisaje, de ese clima, de esa orografía.
En las planicies del Carrascal, en los quebrados del Villarejo, en los trechos anejos del Calabacho, se podía ver un paisaje transformado, donde los hombres había introducido su azada y después sus máquinas. El resultado: una transformación completa a la medida de unas necesidades de eficiencia y rendimiento. El esfuerzo físico, las cuantiosas energías económicas allí desplegadas hablan de un mundo de seres recios, templados en los yunques del sacrificio, moldeados por la paciencia imprescindible para bregar diariamente con una naturaleza que va a la suya. Un flujo desconocido se había establecido entre hombre y paisaje; el aire circulaba en ambos sentidos. El paisaje también se convierte en mito cuando se produce el trabajo natural del tiempo y de los hombres. El mito de un paisaje domesticado, puesto en producción, y de un monte ideal para la caza. Era lo que practicaron sus ancestros.

Esas escarchas de los ribazos. Una imagen de invierno. Los seres hechos a la comodidad de la calefacción quizás sientan el frío sólo nada más ver la imagen. Las comodidades actuales no existieron siempre: casas con una sola estufa, cuartos fríos; sin embargo, aquí estamos.
Entonces, ¿qué fueron todas aquellas figuras que llenaron los libros donde estudió? ¿Qué significaron un Felipe II, un Azaña, un Franco? Estaba convencido que apenas nada. Ocupaban páginas y páginas. Habían provocado sangre e infinidad de renglones en la historia del país. Esto no era apenas nada comparado con lo que esta sociedad campesina había obrado sobre la tierra. ¿No hay un libro donde se plasmen los nombres de estos auténticos protagonistas de la historia? ¿Existe algún crimen parangonable al del olvido de generaciones? Mucha injusticia existe en esta postergación. El hombre común, reducido a la insignificancia.
Vicente, un amigo de su familia, cercano y amable, llamó a la puerta. Es hora de irnos, voceó, antes de que haga más calor. Hoy va a ser un día duro, dentro de poco las chicharras van a estar como locas. El canto de las chicharras era un sonido omnipresente durante el verano; le proporcionaba al ambiente un aire familiar y natural.
No había sentido nunca, por supuesto en la ciudad en la que vivía, la cercanía y el cálido cantar de las chicharras. Cuando lo comentaba entre sus amigos urbanitas, éstos le venían a dar palmaditas en la espalda como queriendo decirle la suerte que tenía. Pero ninguno había sido capaz de renunciar a las supuestas mieles de la ciudad. Las comodidades, los cines, los grandes centros comerciales, el ruido. Había entre ellos esa especie de revolucionarios de salón, capaces de despotricar sobre el capitalismo rampante que convertía a todo ser humano en rata urbana para poder ser dominado. Ninguno quiso renunciar a la poltrona de la paguita mensual. Se consideraban a sí mimos gentes modernas, al cabo de la calle, en la vanguardia de los cambios sociales; defendían la globalización cultural, la protección social, la libertad sexual; criticaban el sistema capitalista, pero visitaban con sus familias los centros comerciales, en los que pasaban los fines de semana inclementes del otoño y el invierno. Proclamaban su carácter redentorista con el pueblo, pero luego se llevaban las manos a la cabeza cuando el pueblo votaba a la derecha. Cantaban las felicidades de Jorge Manuel, pero se asustaban de una simple araña, cada vez que hacían una incursión en el turismo rural.
Sólo algunos de sus amigos estaban podridos de dinero, y esto les permitía ciertos caprichos que adulteraban su carácter revolucionario. Tal como dijo Fernando de Rojas, en boca de Celestina, “todo lo puede el dinero; las peñas quebranta, los ríos pasa en seco; no hay lugar tan alto, que un asno cargado de oro no le suba” (ver la edición al cuidado de Maite Cabello, para Círculo de Lectores, p. 130).
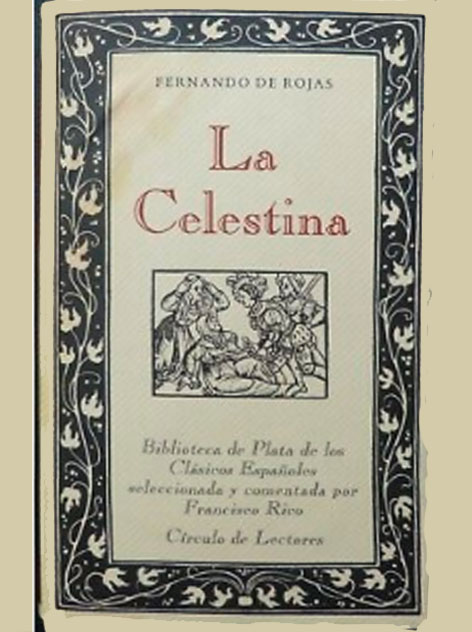
Todo lo que diga sobre esta obra, ahora, será poco justo con el placer de su lectura, con las enormes enseñanzas sobre la vida que de sus palabras se extraen. No se piense que recurrir a Celestina es convertir el pasado rural en algo alejado en el tiempo, muy lejano. En realidad, es el tono imperecedero, y profundamente humano, lo que hace esta obra capital para nuestra literatura y nuestra cultura. Cuanto más se lee, más se aprende con ella.
Tenía a Vicente aguardando, sorprendido de la excentricidad del nuevo inquilino de la vieja casa. En el fondo Vicente se preguntaba, con fundamento, ¿qué ostias hacía un tío como aquel, nacido en la ciudad, criado en la ciudad, que apenas si había pisado la aldea, en un lugar como aquel, del que la gente no ha hecho otra cosa que huir? ¿Cómo se iba a defender este nuevo vecino en el cultivo de la tierra? Si ni siquiera sabía cómo cavar la tierra. Vicente no tuvo otra salida que rememorar a los abuelos, a aquel viejo desvencijado, deshecho por el tiempo, aún enhiesto con sus setenta docenas de años. Al fin y al cabo, el viejo le vio nacer y le ayudó a criar.
Lo que hacía Vicente era adjetivar, adjetivar a Jorge Manuel. Como cualquiera puede decir izquierdista, fascista o cualquiera de los adjetivos de esta naturaleza que se nos ocurran. Adjetivan los demás. Ahora Jorge Manuel estaba siendo juzgado por la mirada de los otros; ahora estaba en todas las conversaciones que se entablaban en la aldea.
Estás pensando en mis abuelos, ¿no es así?, le espetó Jorge Manuel, mientras Vicente asentía con la cabeza. Vamos a Los Arenales antes que nos sofoquemos con la calor.
En Los Ruices, a 30 de junio de 2020.