LA BITÁCORA // JCPG
Todo será paz justo antes de empezar el Apocalipsis. Juan ya lo vaticinó hace siglos. Encontrar la paz, confinado, preso en tu propia casa. Observo que algunas cosas están cambiando. No se trata sólo de la evidencia de que nuestras terrazas ya están vacías, o de que las calles aparecen tristes y absolutamente hostiles. Por cierto, que en Francia, hace nada, cuando ya Macron había decretado el encierro, aún estaban las terrazas llenas; algunos periódicos lo titulaban “Confinamiento a la francesa”. No somos tan diferentes. Si algún desinformado sigue sosteniendo la envergadura de la diferencia, le daré la razón como a lo tontos, por no discutir algo obvio: la misma naturaleza humana.

Otro. Dijo que estaba en guerra, contra el virus. Se enteró tarde del tema y ha recluido a los franceses. Veremos qué políticos sobreviven al virus. Es una prueba muy dura, y la sociedad no perdona la incompetencia política ni a los políticos que aprovechan el dolor. Ahí se retrató la Ponsatí, aplaudida por Puigdemont, quien demostró, entre otras cosas, un entramado neuronal enfangado en la mierda autocreada por el proceso: ¿es posible caer más bajo?
Atravieso las puertas y el rellano de mi escalera. Vuelo con la imaginación fuera del encierro. Regreso a mi casa. Es antigua, quizás de las primeras construidas en mi patria aldeana. Las vigas del terrao impresionan. Los muros son de barro, a la vieja usanza. Hay un aire espartano en ella, casi monástico. El frío está presente en cada rincón, salvo en la salita, allí donde la estufa está a tope con la leña de las oliveras y los tarugos de los pinos cortados para plantar cepas. Es la estancia más acogedora. Esta salita tiene una forma extraña, pero tan agradable en este viaje-sueño que realizo estando completamente despierto. Jugar en el corral, meterme entre las gallinas y recoger cada mañana sus huevos, echar un vistazo a la conejera para comprobar que siguen bien los gazapos recién nacidos, acariciar a mi perra que sigue guardando las portás. Es lo que hago todos los días, lo que hice todos los días.
Salgo de mi casa de hoy, mi casa-prisión, hacia la casa de la infancia y la juventud. Es como un salto en el tiempo. Subo por esas escaleras del terrao. Cuando era pequeño las subía con dificultad, porque los escalones eran altos. Recuerdo que mi abuela tenía problemas también para subir, pero por otras razones. Mi abuela Pilar, siempre con aquellas ropas hasta los tobillos, con su moño y sus recuerdos de Las Monjas. Cuando recordaba a sus hermanas, que estaban repartidas entre Chirivella, Los Marcos y Las Monjas, una luz especial brillaba en aquellos ojos envejecidos. Subía con ella a coger cebada o manzanas o uva tardana; porque colgábamos uvas que nos duraban desde octubre a enero. Me encantaba tumbarme sobre la cebada; el reniego de mi abuela no se hacía esperar.
Los encierros son ocasión para salir del mundo real y transfigurarnos en el ser que fuimos. Uno llega a pensar en la realidad de ese mundo que sobrevive en el pasado. Añorar la casa, y sus habitantes. Mi abuela en la cocina o haciendo la chura para los animales. Mi abuelo fumando como una topera. Mis padres. Imágenes increíbles, como aquel recuerdo casi de postal: todos sentados en sillas de madera, porque aún no teníamos sillones. Un ambiente monacal y sencillo, campesino.
El cambio de los tiempos nos arrastra como las ramas de los pinos engullidas por la riada en la rambla de La Cornudilla. Pendientes de la prensa, de la radio. Contemplando la escalada de muertos, de contagios, y la tragedia de las residencias de nuestros mayores. Toda esta avalancha de información, que a veces trato de soslayar [pero me resulta imposible, además de porque suscita mi interés, porque yo mismo exigí a mis estudiantes que estuvieran pendientes de estas semanas, porque estoy convencido que van a emerger las grandes cuestiones que son la matriz histórica de España desde el siglo XV: la tensión centro/periferia; el nervio monarquía/república; la competencia de la clase dirigente/la incompetencia o el aprovechamiento del dolor; la capacidad de nuestra sociedad para afrontar una crisis tan profunda y global, etc.

Se han convertido en medios de propaganda. Reflejan siempre (o casi) una opinión política. Hay que aplicarles la receta Balmes: el ejercicio de la duda. Siempre dudar de lo que nos dicen.
En efecto, repasando cuestiones sobre el protestantismo hispano, he dado en la red con una obra de Jaime Balmes, un autor conservador de la primera mitad del siglo XIX, y que hace agudas reflexiones sobre la prensa. Como resulta lógico, su tratado está directamente relacionado con su tiempo, pero, a nivel general, sus apreciaciones pueden ser aplicables a la actualidad y por esto las reproduzco literalmente.
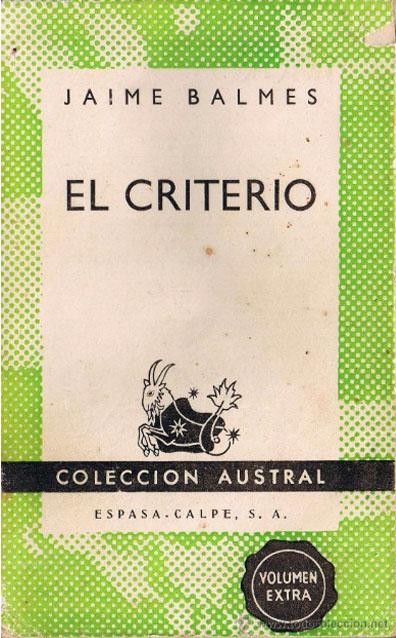
Era un sacerdote católico. El libro es interesante, aunque voy avanzando en él lentamente. Al parecer lo escribió en un mes, en 1843, mientras Barcelona estaba sitiada y Espartero cometería su gran error al bombardearla y alardear de ello. Se publicó dos o tres años después.
“Creen algunos que, con respecto a los países donde está en vigor la libertad de imprenta, no es muy difícil encontrar la verdad, porque teniendo todo linaje de intereses y opiniones, algún periódico que les sirve de órgano, los unos desvanecen los errores de los otros, brotando del cotejo la luz de la verdad. «Entre todos lo saben todo y lo dicen todo; no se necesita más que paciencia en leer, cuidado en comparar, tino en discernir y prudencia en juzgar». Así discurren algunos. Yo creo que esto es pura ilusión, y lo primero que asiento es que, ni con respecto a las personas ni a las cosas, los periódicos no lo dicen todo, ni con mucho, ni aun aquello que saben bien los redactores, hasta en los países más libres. [Capítulo IX. “Los periódicos”. I. Página 32]
(…) Los periódicos no lo dicen todo sobre las cosas. Hasta en política no es verdad que los periódicos lo digan todo. ¿Quién ignora cuánto distan, por lo común, las opiniones que se manifiestan en amistosa conversación de lo que se expresa por escrito? Cuando se escribe en público hay siempre algunas formalidades que cubrir y muchas consideraciones que guardar; no pocos dicen lo contrario de lo que piensan, y hasta los más rígidos en materia de veracidad se hallan a veces precisados, ya que no a decir lo que piensan, al menos a decir mucho menos de lo que piensan. Conviene no olvidar estas advertencias, si se quiere saber algo más en política de lo que anda por ese mundo como moneda falsa de muchos reconocida, pero recíprocamente aceptada, sin que por esto se equivoquen los inteligentes sobre su peso y ley. [Capítulo IX. III. Página 33]
Jaime Balmes, El criterio.
Mediante la imaginación, atravesamos puertas, salimos del enclaustramiento. Disfrutar el cine permite también despejar la mente del acoso de la actualidad delirante. Junto a uno de mis hijos, amante del buen cine, he disfrutado con Los Siete Samuráis, de Akira Kurosawa. Impresionante la imagen de una película antigua, de una estética maravillosa, de unos exteriores dramáticos y una naturaleza que se enseñorea de los acontecimientos. Una aldea campesina pobre, sumida en las exacciones violentas de una banda de ladrones; los viejos samuráis que contratan sus servicios y su honor a unas gentes pobres que no poseen más que arroz y mijo. Un guión impresionante. No la había visto nunca. Comencé por operar mentalmente con lo que la

El cartel, con Mifune en la parte superior.
información nos lleva a hacer automáticamente, es decir, proceder a la comparación; en este caso con Los Siete Magníficos. La peli norteamericana tiene de su parte el color y una banda sonora de apreciar. Por eso crece la obra de Kurosawa, con ese blanco y negro que exalta los rostros, los gestos de los personajes, con ese Toshiro Mifune moviéndose entre la épica y la comedia, y el ambiente natural, además con una grabación hecha con varias cámaras que incrementan el dramatismo de toda la trama. La colina, perfilada por las tumbas de los samuráis como en aquellas estampas japonesas del siglo XIX, tiene un potencial estético y narrativo de honda repercusión, pues es la reserva espiritual y energética en la batalla que se está desarrollando.
Así que, a eso de la 1:25, cuando acabó la película uno no estaba para acostarse y decidí terminar esta columna. ¿Qué tiene el gran cine, vamos a decir, que clásico? No sé. Pero Kurosawa tiene un punto de carga de valores. Eran valores ancestrales, códigos de honor antiguos que ya en el Japón de la postguerra, sometido al virrey MacArthur, o ya en la etapa independiente, estaban perdiendo sentido en una sociedad de acelerada modernización tecnológica. El honor, el
que lleva a los guardianes del mismo, los samuráis, a luchar por un cuenco de arroz; y la injusticia de las acciones violentas del bandidaje, dedicado a incautar las cosechas de los campesinos, matar y robar a las mujeres de la aldea. La injusticia, un tema tan viejo como el hombre mismo. Pero hay que ver cómo en esta película se convierte en arte.
En Los Ruices, a 19 de marzo de 2020.